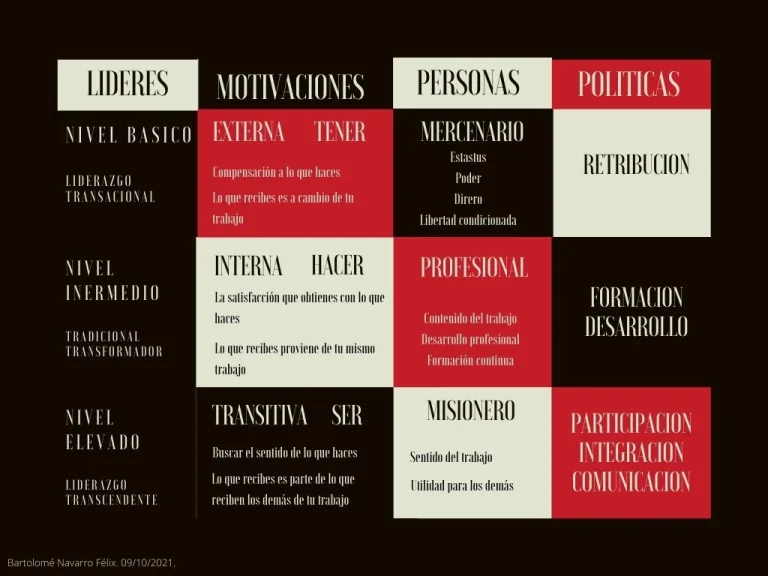DE LA NÓMINA AL SENTIDO DEL TRABAJO
En la historia de la humanidad, la organización del trabajo siempre ha sido una forma elegante de responder a una pregunta brutal: “¿Quién manda sobre el tiempo y el cuerpo de quién?”. Durante siglos, la respuesta fue simple: mandaban unos pocos, obedecían muchos, y casi nadie se planteaba si aquella estructura era eficiente, humana o sostenible. Lo importante era que el trigo creciera, los barcos zarparan o las fábricas no se detuvieran. La reflexión sobre cómo organizar mejor el trabajo, cómo dirigir a las personas y para qué liderar de forma estratégica llegó mucho más tarde, casi a rastras de las crisis, de los conflictos sociales y de los cambios tecnológicos que desmontaron viejas certezas.
En la Revolución Industrial, cuando los talleres se transforman en fábricas y los campesinos en obreros, el enfoque dominante era casi mecánico. El taylorismo y el fordismo convierten el trabajo en secuencias mínimas, cronometradas, donde la persona es una pieza reemplazable. El objetivo es claro: maximizar la producción, minimizar el coste, reducir al trabajador a un tiempo y un movimiento. Se organiza el trabajo como se organiza una máquina, y la función de los “jefes” es vigilar que esa máquina humana no se desajuste. Recursos Humanos, en ese contexto, no es más que un departamento de administración de nóminas y disciplina. Liderazgo estratégico, sencillamente, no existe: hay jerarquía, órdenes y castigos.
El siglo XX, sin embargo, introduce grietas en ese modelo aparentemente perfecto. Los estudios de Elton Mayo en Hawthorne abren la puerta a la llamada escuela de las relaciones humanas, mostrando algo que hoy parece obvio, pero entonces fue casi revolucionario: que las personas no trabajan sólo por dinero, sino también por reconocimiento, pertenencia y sentido. Surgen teorías motivacionales, desde Maslow a Herzberg, que empiezan a darle una entidad propia a lo que hoy llamaríamos cultura organizativa. En paralelo, las luchas sindicales, el Estado del bienestar y las grandes guerras obligan a replantear el contrato social entre empresas, trabajadores y gobiernos, especialmente en Europa. El trabajo deja de ser sólo un medio de subsistencia y empieza a ser también una parte central de la identidad personal.
En este contexto, el liderazgo empieza a alejarse, poco a poco, del puro mando. Se investiga qué diferencia a un jefe eficaz de uno desastroso; se analizan estilos de liderazgo, desde el autoritario al democrático, se habla de liderazgo transformacional, de líderes que no sólo gestionan, sino que inspiran, alinean y desarrollan. Aun así, durante décadas, gran parte de estas reflexiones se quedan en el plano teórico o en los altos ejecutivos de algunas multinacionales. En el día a día de muchas empresas, la organización del trabajo seguía siendo: horario fijo, presencia física, control y desconfianza estructural.
La globalización y la revolución digital lo cambian todo otra vez. La economía del conocimiento, los servicios avanzados, la automatización y, más recientemente, el trabajo remoto y la inteligencia artificial, han hecho saltar por los aires la idea de que organizar el trabajo es simplemente ordenar horarios y cadenas de mando. Ahora se compite por talento, no sólo por capital. Aparecen palabras como engagement, employee experience, agile, OKR, diversidad e inclusión. Se espera que los líderes sepan leer entornos inciertos, gestionar la ambigüedad, tomar decisiones con datos, pero también cultivar confianza psicológica y sostener equipos que ya no comparten necesariamente un mismo espacio físico.
A nivel global, conviven realidades muy distintas. En algunos países asiáticos, una cultura de alta disciplina, fuerte jerarquía y largas jornadas coexiste con sofisticados modelos de mejora continua y calidad total. En Estados Unidos, un mercado laboral flexible, con poca protección social en comparación con Europa, favorece la experimentación organizativa, pero también una gran rotación, precariedad y desigualdad. Europa, en cambio, ha tratado de combinar competitividad con protección social, regulando el tiempo de trabajo, los derechos laborales y la seguridad. El debate europeo de las últimas décadas puede resumirse así: cómo ser productivos sin renunciar a un cierto humanismo en la organización del trabajo.
Dentro de Europa, España representa un caso interesante y, en algunos aspectos, contradictorio. Por un lado, se ha avanzado notablemente en regulación laboral, derechos, prevención de riesgos y mecanismos de representación de los trabajadores. Se habla cada vez más de salud mental, conciliación, desconexión digital y flexibilidad. Por otro lado, persiste una cultura de presencialismo, liderazgo basado en la improvisación y estructuras jerárquicas donde el mando intermedio está atrapado entre las expectativas de la dirección y la presión del día a día, sin tiempo real para liderar, sólo para apagar fuegos. Las reformas laborales han intentado atajar la temporalidad extrema y la precariedad, pero muchas organizaciones siguen pensando más en términos de puestos que de personas, de control que de confianza.
Históricamente, los departamentos de Recursos Humanos en España han estado muy pegados a lo administrativo: contratos, nóminas, cumplimiento legal. En los últimos años han ido ganando asiento en los comités de dirección, pero no siempre con el peso real que indica la teoría. Todavía hoy, en no pocas empresas, RRHH es visto como un centro de coste, no como un área estratégica que define el futuro de la organización. Se les pide gestionar el reclutamiento, los conflictos y las salidas difíciles, pero no siempre se les escucha cuando alertan de culturas tóxicas, prácticas de liderazgo nocivas o modelos organizativos inviables. El discurso del “talento como activo clave” convive con decisiones cortoplacistas donde prima el ahorro inmediato sobre la sostenibilidad humana.
La cuestión de la “mejora de la organización del trabajo” es, en el fondo, la pregunta de si queremos que las empresas sean máquinas de resultados o ecosistemas de valor compartido. Cuando se organiza el trabajo sólo desde la óptica del coste y el control, se tiende a fragmentar tareas, estandarizar procesos y medirlo todo en horas imputables. Eso hace más fácil el Excel, pero suele erosionar el compromiso. Cuando, en cambio, se concibe la organización como un sistema vivo, se presta atención a la autonomía, al sentido, al aprendizaje. Se diseñan equipos más pequeños y multifuncionales, se enfocan objetivos en lugar de tiempos, se trabaja más por proyectos que por departamentos estancos. No es una receta mágica, pero hay evidencia de que las empresas que combinan claridad estructural con confianza y propósito tienden a ser más innovadoras y resilientes.
En España y en Europa se está produciendo, además, un giro demográfico y cultural de enorme calado. El envejecimiento de la población, la entrada de nuevas generaciones con expectativas diferentes respecto al trabajo, el aumento de la diversidad cultural y la irrupción de tecnologías disruptivas están obligando a revisar la figura del líder. Ya no basta con saber del negocio; hace falta entender de personas, de contextos, de ética. Un líder estratégico hoy, tanto en Madrid como en Frankfurt o Lisboa, tiene que ser capaz de alinear intereses muy distintos: los accionistas que piden retorno, los empleados que exigen calidad de vida, las administraciones que demandan cumplimiento normativo y la sociedad que observa, cada vez más, el impacto social y medioambiental de las empresas.
En este escenario, la frontera entre organización del trabajo, RRHH y liderazgo estratégico se diluye. Organizar bien el trabajo es diseñar estructuras que permitan a las personas aportar lo mejor de sí mismas sin quemarse, RRHH debería ser el “sistema nervioso” que detecta señales, tendencias, riesgos humanos y oportunidades de desarrollo, y el liderazgo estratégico es la capacidad de tomar decisiones de largo plazo teniendo en cuenta todas esas dimensiones, no sólo la cuenta de resultados del próximo trimestre. Cuando estas tres piezas no están alineadas, aparecen síntomas claros: rotación alta, cinismo interno, proyectos que se quedan en PowerPoints, jefes agotados y talento clave que se marcha “por cultura”, aunque en la encuesta de salida se ponga otra excusa.
Culturalmente, España tiene fortalezas nada despreciables. Una tradición de relaciones sociales cercanas, cierta capacidad de improvisación y creatividad, y un tejido de pymes que, cuando se gestionan bien, pueden ser entornos muy humanos y flexibles. Pero también arrastra inercias que dificultan la mejora organizativa: jerarquías informales muy fuertes, miedo al conflicto directo, resistencia a la evaluación objetiva y una tendencia a confundir confianza con falta de rigor. El desafío está en convertir esas fortalezas en palancas y no en coartadas. No se trata de importar acríticamente modelos anglosajones o nórdicos, sino de construir una manera propia de organizar el trabajo que combine eficiencia con humanidad, disciplina con cercanía, datos con sentido común.
Históricamente, cada salto en la manera de organizar el trabajo ha venido acompañado de una crisis: la industrialización, las guerras mundiales, la deslocalización, la digitalización. Hoy convivimos con varias crisis superpuestas: climática, geopolítica, tecnológica, social. En ese contexto, pensar que la organización del trabajo es un tema “interno” de las empresas es engañoso. Lo que se decide en un comité de dirección sobre horarios, objetivos, recursos o estilos de liderazgo tiene efectos que van mucho más allá de la oficina: afecta a la salud mental de las personas, a la natalidad, al consumo, a la cohesión social, a la confianza en las instituciones. Una sociedad que organiza mal su trabajo acaba pagando la factura en las urgencias de los hospitales, en la apatía política y en la desconfianza generalizada.
Mirando hacia adelante, parece claro que la mejora de la organización del trabajo, de los RRHH y del liderazgo estratégico no será un lujo, sino una condición de supervivencia. La inteligencia artificial automatizará tareas, pero no automatizará el sentido. Podrá ayudar a planificar horarios, a gestionar datos de desempeño, a predecir riesgos de rotación, incluso a asistir en procesos de selección. Pero la pregunta de fondo seguirá siendo humana: “¿Qué tipo de organización queremos ser y qué tipo de vida queremos que permita el trabajo?”. En Europa y en España, con sus peculiaridades históricas, sociales y culturales, esa pregunta tiene una dimensión política en el mejor sentido del término: es una cuestión de modelo de sociedad.
Tal vez el mayor cambio pendiente no sea tecnológico ni normativo, sino mental. Dejar de ver el liderazgo como un privilegio y empezar a verlo como una responsabilidad; dejar de ver a RRHH como “los de la burocracia” y reconocerlos como arquitectos del sistema humano; dejar de entender la organización del trabajo como una tabla de horarios y empezar a concebirla como un diseño deliberado de experiencias, relaciones y capacidades. Cuando eso ocurra, quizá podamos decir que hemos pasado, por fin, de administrar personas a liderar comunidades de talento, y que la historia —global, europea y española— habrá dado un pequeño paso en la buena dirección.